Sociedad
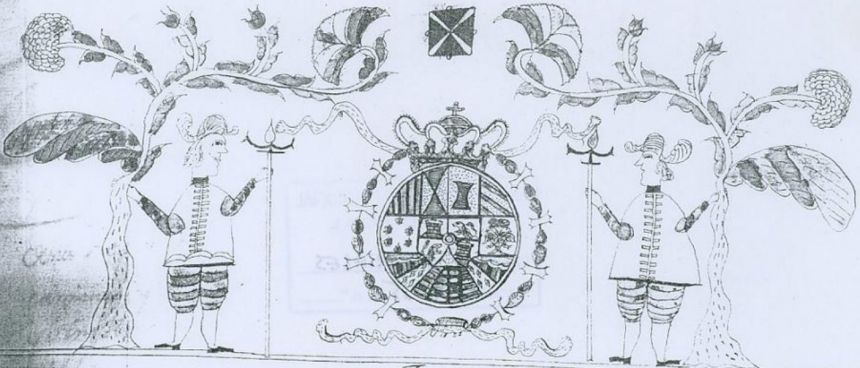
La reunión, a la que habían sido llamados todos los hermanos, se convocó para el 11 de junio de 1621 en el templo parroquial de la aldea. Aquel día, con la asistencia del vicario D. Martín de Lena, el alcalde de la Hermandad, Andrés Martín Cabezón, el mayordomo, Alonso Martín Galindo, el escribano, Alonso García Trapero y la mayoría de los cofrades se tendría que dar una solución al problema que amenazaba con estrangular económicamente a la Cofradía del Santísimo Sacramento. Para poder hacer frente a los gastos que las funciones religiosas derivadas de la finalidad de la Hermandad exigían, los hermanos estaban obligados a acudir a trabajar, de forma desinteresada, en las labores agrícolas de sementera, siega y barbecho en las tierras de su propiedad, y gracias a lo cual, con la recogida de la cosecha, esos esfuerzos se convertían en maravedíes con los que poder hacer frente a cualquier tipo de gastos que se originase. Ante la desidia y falta de compromiso de una parte importante de los cofrades, se había llegado a una situación en la que no se había podido recoger pan ninguno en años anteriores. Por todo ello, en la citada reunión y por acuerdo unánime de los hermanos se tomó la decisión de imponer una multa de cien maravedíes a todos aquellos, que sin tener una ocupación forzosa, no acudieran a la llamada de las tareas agrícolas. El dinero recaudado se dedicaría a cera y misas dedicadas al Santísimo Sacramento:
"... se ordeno y acordo que por cuanto avido mucho descuido y negligencia en no acudir a el servicio desta ermandad los hermanos en lo que toca a la labor i beneficio de sementera y barbecho ha venido tiempo de no coger pan ninguno para aumento desta santa cofradía se pone de pena desde oy dicho dia a el que no acudiere a sembrar o a barbechar o a segar no teniendo ocupaçion forçosa que pague de pena çien maravedís aplicados para la çera y misas del santísimo sacramento en la cual pena consintieron todos los hermanos que se hallaron presentes..."
El origen del movimiento cofrade en la aldea de Guadalmez habría que buscarlo en los primeros años del siglo XVII. Aunque tardío va a irrumpir con tal fuerza que en una pequeña población que apenas superaba los 50 vecinos (200 habitantes) a finales del siglo XVI, se erigirán tres cofradías, la Hermandad del Santísimo Sacramento, la Cofradía del Nombre de Jesús y la de Nuestra Señora del Rosario.
La constitución de cofradías dedicadas al Nombre de Jesús van a adquirir una gran difusión en la centuria del quinientos a impulsos del Concilio de Trento, que ordenará el establecimiento de esta advocación en todas las parroquias, para así desterrar la costumbre de las blasfemias. Por lo que respecta a la Cofradía del Santísimo Sacramento, creada en un contexto de exaltación eucarística y como respuesta a la doctrina protestante, ésta será la que mayor importancia irá adquiriendo junto a la de Nuestra Señora del Rosario, que debido al arraigo popular del que gozará dicha Virgen, va a ser proclamada patrona de Guadalmez por esas fechas. Los difusores de esta advocación a la Virgen del Rosario van a ser los dominicos, quienes durante el gobierno del obispo Fray Martín de Córdoba y Mendoza (1578-1581), perteneciente a la Orden de Predicadores, animarán al establecimiento de Cofradías en la mayoría de las parroquias de la diócesis cordobesa.
Para el historiador Juan Aranda Doncel , será la familia Sánchez Rico quien esté detrás de la fundación de estas tres Cofradías y quien rija sus destinos desde su primera etapa de vida. Al frente de las Cofradías del Santísimo Sacramento y del Nombre de Jesús se encontrará Diego Sánchez Rico, y un hermano suyo, Juan Sánchez Rico, será quien dirija la de Nuestra Señora del Rosario.
Con anterioridad a la constitución de estas Hermandades, se había establecido en la ermita de la Vega de San Ildefonso, a finales del siglo XVI, una cofradía dedicada a este Santo, cuyos únicos ingresos procedían de las limosnas, y a la que muy probablemente se sintieran vinculados los vecinos de la aldea, dada su cercanía. Su primer mayordomo conocido será Sebastián Rodríguez Gil, en el año de 1590, a quien sucederá Bartolomé García de Mesa en 1592, Juan López Mellado en 1595 y Juan Martín Casasola en 1604.
En torno al año 1680 aparece mencionada una nueva Cofradía en la aldea dedicada a Nuestra Señora de Gracia, y un siglo más tarde, en 1777, existirán referencias de la Hermandad de las Benditas Ánimas, cuya función principal sería la obligación de los hermanos a la asistencia a los funerales de cada uno de los cofrades.
Según el criterio de autores como W. Ullmann, las Cofradías tendrán un origen que es necesario buscarlo en los factores propios de la psicología de la época, ya que el sentimiento de inseguridad y la falta de una protección eficaz por parte de los señores feudales y de las inclemencias meteorológicas, llevó a que el pueblo se agrupara en este tipo de instituciones ya fuera para hacer frente a los periodos de crisis, como a las enfermedades, pestes y demás calamidades que aparecieron en estos siglos. Así, el fin primordial de las mismas iría encaminado a las actividades asistenciales y caritativas. Pero instituciones con tan larga historia, se fueron desarrollando también en otros sentidos, por lo que podríamos hablar de tres funciones o características principales: su carácter social, su función motivadora del espíritu religioso y su finalidad benéfico-asistencial.
De las cinco cofradías existentes en la aldea, la más antigua parece ser que era la Hermandad del Santísimo Sacramento, que ya en 1615 contaba con la necesaria Bula de la Hermandad, siendo su mayordomo Alonso Muñoz Galindo . Creada a imagen de la constituida en Chillón a finales del siglo XVI, su administración va a correr a cargo de un Alcalde de la Hermandad, un Mayordomo y un Escribano, oficios asignados anualmente durante la reunión que en el mes de junio celebraban todos los hermanos en la Iglesia parroquial. En esa misma junta, el Alcalde y Mayordomo salientes debían justificar los gastos e ingresos que durante el año de su mandato se hubieran producido. Entre los primeros se hacía cuenta del importe de la siembra y siega de la cosecha de la Hermandad, el incienso, la cera, el aceite, la limosna, los gastos de fiestas, procesiones y misas, el alquiler del agostadero para sus reses y lo abonado al ganadero encargado de cuidarlas, y por lo que respecta a los ingresos, se declaraba lo obtenido por el arrendamiento de cercas, reses, venta de paja, limosna, réditos de los censos, cosecha y rentas del rebaño de cabras. Estos oficiales de la Hermandad solían ser a su vez patronos de la ermita de la Nuestra Señora de los Remedios y donaban la mitad de la cosecha a la Cofradía de la Virgen del Rosario, para ayudar a su mantenimiento.
De la relación de bienes entregados el 28 de febrero de 1616 a Juan Muñoz Pizarroso, como nuevo Mayordomo de la Cofradía, y entre los que se mencionaban una serie de ropajes sacerdotales y utensilios litúrgicos, así como un utrero y 4.460 maravedíes , a los enumerados ante el vicario D. Alfonso Navarro el 21 de junio de 1723, va a distar un abismo, que refleja el importante crecimiento económico experimentado por la Cofradía en un siglo. En este inventario se habla ya de un rebaño de 156 cabras, una escritura de censo de 40 ducados y otra de 301 reales, un quiñón de tierra en el Morrio, una custodia de plata, un buey, dos vacas, seis novillos y dos eralas además de un mayor número de ornamentos para la liturgia.
Como si de un vecino más se tratara, la cofradía también entraba en el reparto de las suertes de tierra de la Vega de Valdesapos, que anualmente se hacía entre los habitantes de la aldea, aparte de poseer ella misma terrenos propios. Para el cultivo de estas tierras, los hermanos de la Cofradía dedicaban parte de su tiempo, de forma desinteresada, en sembrarlas y segarlas para beneficio de la misma. Dicha práctica está documentada con anterioridad a 1621 y a partir de 1634, la propia Hermandad corría con los gastos de comida y bebida de los generosos labradores por si la pena de 100 maravedíes impuesta al hermano que no acudiera no fuera lo suficientemente motivadora. Así, ese mismo año se anota un cargo de 3 reales por media arroba de vino que se gastó el día de la siembra en la suerte, 17 reales y medio de carne y vino para dar de comer a los segadores o los 9 reales y 12 maravedíes que importó el vino y el incienso para el día de la trilla . Estos gastos irán en aumento como se puede apreciar en las cuentas de la Cofradía de 1682 donde se menciona un cargo de 34 reales y medio en pan y vino el día de la trilla y la siega, 56 reales y 10 maravedíes en la siega y la cebada de la suerte, 57 reales en dar de comer a la gente que fue a sembrar y 12 reales en el barbecho . Con el transcurso de los años, estas tareas agrícolas se irán asemejando más a una especie de fiesta campera o "Comilona", pues en 1736 y como gastos el día de la sementera aparecerán 33 reales por un macho cabrío, la misma cantidad por tres arrobas de vino, 7 reales de siete libras de queso o 10 reales por tocino, berzas y aderezo de la comida, siendo muy similar los gastos ocasionados el día de la siega: 22 reales de una cabra, 45 reales y medio por tres arrobas de vino, 7 reales de siete libras de queso y los 10 reales que importó el tocino, las berzas y los condimentos.
Con la venta del trigo y cebada recogidos en cada cosecha, el alquiler del rebaño de cabras a 2 reales por cabeza, el arrendamiento de la cerca de la Hermandad, la limosna que se pedía los domingos por las calles, la venta de la paja sobrante de la cosecha, el arrendamiento y venta de reses o los dividendos aportados por los censos, los beneficios obtenidos por la Cofradía hacían de ella la institución más poderosa y rica de la aldea, y será por tanto ella quien costeará los 780 reales que importó la realización del retablo para el altar mayor o los 950 reales de vellón que supuso el dorado del mismo retablo en 1691. Tal era su capacidad económica, que incluso se podía permitir la compra de terrenos, como la cerca que en 1673 compró Sebastián Rubio, mayordomo de la Hermandad por esas fechas, a Francisco García Carrelero por 385 reales.
Pero, si lúdico resultaba el trabajo en el campo para la cosecha de la Cofradía o hermosa la ornamentación del retablo mayor, la principal finalidad de la Hermandad era la organización de la fiesta del Corpus y de su Octava. A ellas se dedicaba todo el esfuerzo y tesón de sus componentes como método de exaltación de la Sagrada Forma.
La fiesta del Corpus comenzaba con el llamamiento, por parte del Alcalde de la Hermandad y el Mayordomo, del resto de hermanos de la misma, para acudir a la Santa Misa, en una iglesia engalanada para la ocasión con ramos y juncias . En dicho llamamiento solían participar un grupo de hermanos, ataviados de soldados, que junto a un abanderado, recorrían las calles de la aldea a golpe de matracas y arcabuces. Así se recoge en el libro de Cuentas de la Cofradía para el año de 1649: "... mas da por descargo 20 reales que gastó de pólvora para los soldados que salieron el día del Señor...", y en años sucesivos, como en 1651: "...nueve reales y medio de dos libras de pólvora que se gastaron el dia del Corpus..." . Terminada la Misa, se sacaba la custodia de plata, propiedad de la Cofradía, y adornada con cintas de colores , bajo un palio de paño encarnado y un manto de tela de plata , en solemne procesión. Precediendo a Cristo Sacramentado, iniciaba la comitiva un miembro de la Hermandad, con el estandarte de la misma, al que seguían una serie de danzantes que bailaban de cara a la custodia, junto al grupo de hermanos ataviados de soldados precedidos por un abanderado. Según se desprende de las cuentas de la Cofradía, estos danzantes solían ser gitanas y negrillos: "... 17 reales que se gastaron en colaçion con gitanas y negrillos el dia del Señor..." , "...16 reales que se gastó en colaçion con gitanas dançantes dia del Señor de seisçientos y quarenta y seis..." , y dichas danzas se acompañaban con la música de guitarras y vihuelas.
Por la tarde se llevaba a cabo una comedia, que a modo de auto sacramental, debía representar la vida de algún santo, y que era puesta en escena por alguna de las numerosas compañías de comediantes que por aquella época transitaban por los caminos de España. La realización de dicha comedia está documentada desde el año de 1627: "... de sacar la comedia, 6 reales, mas gaste de dar de comer a los comediantes 9 reales, de vino 5 reales, de pan 3 reales, de garbanzos 3 reales y de pastillas 3 reales..." .
La cofradía se encargaba por tanto de pagar todos los gastos de la Ceremonia, así como de dar de comer a los danzantes, soldados y comediantes, que participaban en la misma:
"... 18 reales y 20 maravedíes de vino y carne y otras cosas para dar de comer a los dichos dançantes dia del Señor y Domingo del Santisimo..."
"... 19 reales y medio de dar de comer a los comediantes y dançantes el dia del Corpus..."
"... 25 reales de la colaçion de el dia del Señor con gitanos, soldados i bandera..."
"...36 reales que gasto en combite con soldados y gitanas y dançantes y llevar y traer la bandera..."
En su política de extender la fiesta, la Cofradía no sólo se limitará a pagar la comida de los sujetos intervinientes, sino que a partir de 1678, y con un aumento considerable de gastos, también dará de comer a todos los hermanos de la misma y al resto de vecinos de la aldea. La misma práctica culinaria se repetirá el día de la Octava o Domingo del Santísimo Sacramento.
Estas comidas, tan graciosamente ofrecidas por la Hermandad, solían estar compuestas, principalmente, por carne, aderezada con pimienta y jengibre, pan y vino, así como garbanzos tostados, manjares a los que debía añadirse una especie de dulces que realizaban con harina, huevos, confitura, guindas, miel, mata la uva, canela y ajonjolí, tal y como se detalla en las cuentas de gastos de los Mayordomos:
Año de 1674:
"... 8 reales de un celemín de garbanzos para el día del Corpus.
37 reales y medio en dos arrobas de vino para el Corpus.
17 cuartillos de miel a 13 cuartos el cuartillo, que importan 26 reales.
12 reales que se gastaron en especias para el dicho gasto.
Más 9 reales y medio de huevos para el dicho día.
De pan 6 reales.
14 reales y medio de aceitte para dicho gasto..."
Año de 1677:
"...10 reales de pimienta y jengibre.
11 reales y medio de mata la uva y canela y ajonjolí.
9 reales de 3 celemines de harina.
12 reales de 16 panes.
12 reales de huevos..."
Año de 1679:
"... 22 reales de huevos y especias.
10 reales de 4 celemines y medio de harina.
25 reales de 3 libras y media de confitura a razón de 7 reales y 6 maravedíes.
2 cuartos de arroba de aceite para hacer colaciones.
5 reales de 10 libras de guindas.
48 reales de tres arrobas y media de vino para el día del Señor..."
Pero no sólo corría por cuenta del patrimonio de la Hermandad del Santísimo Sacramento los gastos ocasionados con motivo del día del Corpus o su Octava, sino que también otras fiestas eran sufragadas por estos cofrades, como el día de San Sebastián, patrón de la parroquia y por el que se hacía procesión y se quemaba pólvora, Santa Brígida y la Purificación.
Por todo lo expuesto, la Hermandad del Santísimo Sacramento se fue constituyendo como la principal institución benéfico-religiosa y festiva de la aldea, extendiendo su existencia durante más de dos siglos, desde principios del siglo XVII hasta entrado el siglo XIX, siendo el 17 de abril de 1801 la última fecha que aporta un dato sobre su continuidad, un censo de 210 reales a su favor cargado sobre una cerca de Ana Caballero.
Aparte de ella, y como se mencionó al comienzo de este capítulo existieron otras cuatro Cofradías más, de las cuales, las dos de carácter mariano, la Cofradía de Nuestra Señora de Gracia y la de Nuestra Señora del Rosario, serán las que mayor implantación tengan en estos siglos, tras la del Santísimo Sacramento, mientras que las dos restantes, la Cofradía de Las Benditas Ánimas y la del Nombre de Jesús, apenas tuvieron seguimiento.
De la Cofradía de Nuestra Señora de Gracia tenemos referencias desde el año 1680 y tenía también su asiento en la Iglesia Parroquial, donde se custodiaba la imagen de la virgen. Esta Cofradía obtenía las rentas para hacer frente a los gastos a través de censos y del alquiler del ganado, pues poseía 200 cabras que arrendaba a 2 reales cada una. En el inventario que se realizó en 1723 sobre los bienes de la Cofradía habría que destacar entre los numerosos objetos de plata que atesoraba, dos coronas de plata para la virgen y el niño, y un arca grande donde se guardaba la ropa de la imagen, compuesta por dos vestidos de raso encarnados, otro vestido encarnado y blanco, un manto de raso azul, un vestidito del niño, una toca de seda, una toca de encajes y un velo de diferentes colores.
En relación a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, los primeros datos que conocemos de ella son también de 1680, y al igual que la anterior se asentaba en la Parroquial de la aldea. El altar de la Virgen del Rosario era un lugar bastante solicitado como enterramiento tal y como lo atestigua Roque Tamurejo en su testamento, fechado el 28 de enero de 1771: "...luego que yo muera, mi cuerpo sea amortajado en el hábito de Nuestro Padre San Francisco enterrado en la Iglesia Parroquial de este Lugar... y en el tramo más inmediato al altar de Nuestra Señora del Rosario, estando desocupada la sepultura de mi madre, sea en ella o en la más inmediata..." , lo que demuestra la gran devoción que esta virgen ha tenido desde siempre en la aldea. Al carecer de bienes, la Hermandad del Santísimo Sacramento le entregaba la mitad de su cosecha de trigo para que pudiera hacer frente a los diferentes gastos que se ocasionaran.
Finalmente, este auge de las Cofradías populares se va a ir truncando a finales del siglo XVIII, pues en muchos lugares y aldeas, de entidad religioso-benéfica se habían transformado en auténticas asociaciones festivas, que esconderían bajo la apariencia religiosa el verdadero móvil que reunía a los cofrades en semifraternidad pagana de banquetes y libraciones al abrigo de fiestas y romerías. Esta nueva dirección tomada por las mencionadas instituciones se va a ver claramente reflejada en la Cofradía del Santísimo Sacramento de Guadalmez, en la que los gastos realizados en los banquetes por las "Fiestas del Señor" aumentarán de forma escandalosa, en comparación con la exigua población de la aldea, pasando de los tímidos 29 reales gastados en 1627 en el día del Corpus, a los 106 reales del año 1674 o los 250 de 1678.
Sobre todo ello y su nuevo carácter lúdico, se va a centrar las críticas de los ilustrados, como Aranda, Campomanes o Jovellanos, por lo cual, aunque la desaparición de la mayoría de estas Hermandades y la venta de sus bienes no se produzca hasta las desamortizaciones decimonónicas, en los últimos años del siglo XVIII, y debido a esas críticas, se puede afirmar que ya han entrado en decadencia y muchas de ellas comenzarán a desaparecer.
MORA MESA, CARLOS: "Guadalmez, de manantial a río. Un paseo por su Historia". Colección Hipocampo, Ediciones Parnaso. Mijas-Costa (Málaga) 2011